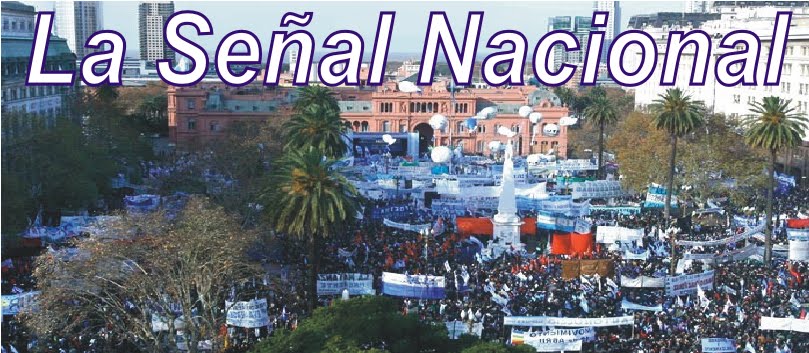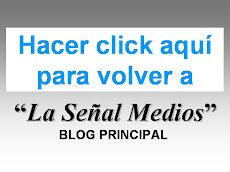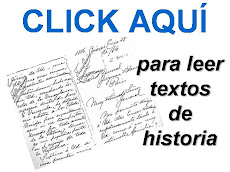¿Gobierno fascista vs. oposición democrática?
A propósito de una nota del historiador Luís Alberto Romero
Por Miguel Mazzeo. Militante, investigador, docente (Frente Popular Darío Santillán)
El pasado miércoles 9 de diciembre, el historiador Luís Alberto Romero publicó en el diario Clarín, una nota titulada: “Gobierno y oposición: el arduo combate que viene”. Sus opiniones incitaron esta replica.
Romero es uno de los referentes de la historiografía “profesional” en la Argentina, una historiografía que se ha caracterizado por idealizar la condición neutral, por abonar escrituras consensualistas, con sus consabidos territorios intermedios, desprovistos de pasiones fuertes y plagados de letanías de matices y grises. No sin un dejo de soberbia, quienes ejercen y promueven este tipo de historiografía consideran que un posicionamiento de tal naturaleza les garantiza invariablemente el lugar de los defensores de la alta episteme contra la baja doxa. Esto ha sido así, en parte, porque los historiadores profesionales como Romero suelen oponer las “reglas del oficio” a la politización. O solían hacerlo, porque en esta nota, que respeta el tono y acata el género que uno imagina para una sección denominada “Tribuna”, Romero despliega sus concepciones políticas y su “visión del mundo” con la transparencia de las piscinas de Hesebón. De esta manera muestra que las supuestas “reglas del oficio” no hacen más que abonar enfoques y escrituras que son rotundamente políticas y, en este caso, profundamente reaccionarias. Convengamos además que asumir a Clarín como tribuna es toda una definición política.
Romero habla de “participación ciudadana” para referirse al acto convocado por la Mesa de Enlace en 2008 y para designar al proceso de movilización de capas medias en contra de algunas políticas oficiales desencadenado por el conflicto con “el campo”. Ahora bien, no es tan generoso con las intervenciones de otros sectores más afines al gobierno, en este caso no habría participación ciudadana, sino “proceso de barras bravas”, “patotas”, etc. Sin dudas, la política del gobierno no ha sido un modelo de auspicio estatal a las políticas autoemancipatorias de las clases subalternas, pero el problema es que Romero desconoce o dej a de lado deliberadamente las representaciones más reaccionarias: discriminatorias, racistas, elitistas y radicalmente impiadosas que puso en juego esa “participación ciudadana”.
Romero idealiza a la “sociedad civil”, a la que sutilmente asocia a la clase media, pasando por alto el “detalle” de la incidencia de las clases dominantes en ese ancho y contradictorio campo. Al mismo tiempo reduce el accionar de las clases subalternas al control gubernamental y a la manipulación. Asociando, aquí con menos sutileza, movilización de clases subalternas a Estado – gobierno. Creemos que en la Argentina actual no se puede pasar por alto la mayor predisposición de la “sociedad civil” a metabolizar las ideas de clases dominantes. La clase dominante produce ideas cada vez más impiadosas, intolerantes y excluyentes que la socied ad civil metaboliza como propias.
Vale aclarar que quien escribe no ha sido nunca partidario de este gobierno, no ha caído en la exageración de considerarlo “popular”, es más, pertenece a una organización que ha sido víctima de las políticas de cooptación y desactivación del movimiento popular y de hostigamiento a sus organizaciones más autónomas. Pero esta circunstancia no nos desdibuja el escenario político y no inhibe nuestra percepción de las asimetrías más significativas.
Romero contrapone, en perspectiva histórica, gobiernos respetuosos de los mecanismos parlamentarios y regimenes no respetuosos y más corporativistas. Más allá de que este enfoque pueda resultar un tanto superficial (la modalidad de las articulaciones institucionales responden a una serie de factores históricos), lo más interesante y delator es que su lista de corporaciones incluye a los sindicatos, a los piqueteros y a las “barras bravas”, pero no menciona a la Sociedad Rural Argentina , a la Unión Industrial, a la corporación mediática, etc.
Tenemos bien claro cuales son los límites de Luís D’Elía de cara a un proyecto popular y sabemos cual es rol de la burocracia sindical, que hace rato ha abjurado de todo formato reformista proletario y se ha orientado a uno reformista burgués (o burgués a secas). Pero para Romero parece ser que D’Elía, Milagro Sala y los piqueteros kirchneristas son más peligrosos para la democracia que la Sociedad Rural; que los sindicatos resultan una corporación más poderosa que la UIA y las empresas transnacionales. Al leer la nota, uno supone que para Romero las corporaciones mas representativas de los intereses de las clases dominantes –esas corporaciones que constituyen universos impenetrables a las convocatorias democráticas– carecen de comportamientos corporativos, son fervientes defensoras de la institucionalidad y saben resignar sus propios intereses en pos del interés general.
En su nota Romero también propone una historia sintética de la calle, tan descriptiva como hiper-ideológica. Sostiene que desde mediados del siglo XIX, la calle se conformó como lugar de la “opinión pública”. Luego vino la “calle plebiscitaria”, con Perón. En los 60-70 la calle se convirtió en escenario de enfrentamientos entre distintas organizaciones peronistas. Por cierto, además de angostar el campo de los conflictos que se manifestaban al interior del peronismo pero que lo excedían, no aclara la naturaleza ni la dimensión de esos enfrentamientos y tampoco se detiene en los motivos por los cuales la última dictadura militar destruyó esa calle y desató procesos de fragmentación social que neutralizaron la potencia de las clases subalternas, procesos que se profundizaron en los años post eriores. En 1983 la calle volvió a ser el templo de la opinión pública, pero, según Romero, estos entusiasmos mermaron en los 90. Y así pasamos directamente al año 2001, donde la calle se convirtió “en escenario de un reclamo social que no encontró otra forma de presionar que obstruir y bloquear la vida cotidiana del resto de la sociedad”.
Romero toma partido por las calles de “opinión”, frente a las otras calles. Aquí nos parece que sería sumamente provechoso problematizar un poco el concepto de “opinión”, y no caer en puntos de vistas inocentes o en el culto a los fetiches típicos de la clase media semi-ilustrada. Por ejemplo, no estaría mal ver “la calle” post 1983, teniendo en consideración las necesidades de reformulación de la acumulación de capital y la dominación política. También debemos señalar que las calles de “opinión”, en general, han sido calles vacías, o poco ajetreadas, pasivas y con escasas iniciativas. Fueron calles en conformidad con el orden establecido. Romero parece rechazar las calles con identidades plebeyas. Hilando fino hasta podríamos decir que una calle de “opinión” contrad ice el sen tido del concepto mismo de la “calle”, que suele remitir más a la acción directa de masas que a la delegación. Las calles de opinión se condicen con sociedades anestesiadas, serializadas, y aunque Romero no lo dice, también “parapolicializadas”, porque mientras preanuncia con cívico mesianismo la calle violenta kirchnerista, no hace ninguna referencia a la calle violenta de Mauricio Macri y su Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Mientras la historia profesional arremete contra los mitos, Romero promociona viejos fetiches.
Cuesta creer que un docente de la Universidad de Buenos Aires (y también de la Universidad de San Martín) sustituya públicamente el análisis histórico por el prejuicio de clase media. Cuesta asumir que un historiador prestigioso y docente de universidades públicas comparta el mismo marco teórico que Mirtha Legrand. En lugar de desentrañar las lógicas más profundas de los conflictos, los subsume a un problema de transito (por cierto, esa es la estrategia de Clarín), en lugar de proponer relaciones entre modelos de acumulación y formas de protesta social o “repertorios”, descalifica un formato y un actor, a partir de un posicionamiento subjetivo.
Romero idealiza un modelo formal y deja de lado lo fundamental. En lugar de añorar los tiempos de Marcelo T. de Alvear o de envidiar el parlamentarismo francés aportaría mucho más una reflexión sobre las posibilidades de la democracia representativa, delegativa y electoralista como función de la hegemonía de las clases dominantes, un análisis sobre la debilidad de los lazos que crea la representación política, sobre todo en el contexto del neoliberalismo (o los neopopulismos), o sobre el rol de los partidos como constructores de falsas representaciones del existir cotidiano.
Finalmente lo más grosero. Es evidente que en lugar de inspirarse en Eric Hobsbawm Romero prefiere a Lilita Carrió. Sostiene que el gobierno de Cristina Fernández de Krichner amaga un camino similar al del fascismo italiano (“similar al que en 1922 le permitió a Mussolini y a sus squadristi destruir las instituciones desde el gobierno”). En primer lugar Romero sabe que el fascismo es un fenómeno de clases medias asustadas y dispersas que no pueden organizarse desde sí mismas. Luego, si existen posibilidades de una experiencia cuasi fascista en la Argentina, po r diversos factores, esta tiene más posibilidades de ocurrir, precisamente, por el lado de la oposición.
Uno puede percibir aproximaciones a los fundamentos del fascismo en los dirigentes de la oposición, y sobre todo en su base de apoyo, trabajada por el discurso de la seguridad y el “orden público”, una franja social que se caracteriza justamente por su falta de sentido público, por sus identidades de consumidores, usuarios y contribuyentes. Muchos de los dirigentes de la oposición que Romero considera baluartes de un régimen parlamentarista, son los que han postulado la reinvención del Estado desde lo penitenciario, los que inspirados por el puro pragmatismo se adaptan a los sentimientos más irracionales de las clases medias y los que recurren al pánico como paradigma de gobierno (de hecho el artículo de Romero se inscribe en esa línea, al decir que “la calle será un escenario riesgosoâ � y que e l gobierno recurrirá a la movilización de “corporaciones amigas” con una “considerable capacidad de violencia”). Lo más importante, Romero no toma en cuentas el vínculo “orgánico” de buena parte de esa oposición con las corporaciones que expresan los intereses de las clases dominantes, deja de lado el vínculo de esa oposición con las corporaciones mediáticas (como Clarín) y se preocupa más por el vinculo entre gobierno y la “corporación piquetera” o la corporación de las “barras bravas”.
Suponer un giro fascista del gobierno de los Kirchner como efecto de su agotamiento (que es real y era previsible) y no intuirlo en las opciones que representan Mauricio Macri, Eduardo Duhalde, Elisa Carrió, Julio Cobos, a la que Romero parece considerar una oposición respetuosa del parlamento y no corporativista, denota ceguera intelectual y política. También podemos suponer en esa postura una forma de descalificar de antemano las posibles respuestas sociales (auspiciadas o no por el gobierno) frente a reacción que se avecina. Esas respuestas ya están siendo anticipadas por Romero como patoteriles y enmarcadas en una actitud desinstitucionalizadora por parte del gobierno. O sea: los que se movilicen a favor de la defensa de la Ley de Medios Audiovisuales y aboguen por su aplicación, los que pretendan preservar la administración estatal de los fondos jubilatorios, los que no estén de acuerdo en dar marcha atrás respecto de la política de derechos humanos, desde ahora son considerados como patoteros, destituyentes.,etc. Ni que hablar de los que pretendan ir mucho más allá de estas políticas.
Digamos para terminar que no se trata de contrastar el sueño revolucionario a una módica aspiración democrática. Romero, si nos atemos a lo que dice, no llega a ser un demócrata, ni siquiera llega a ser un liberal. No logra percibir que hoy la racionalidad gubernamental, sin alimentar ansias emancipatorias, está por encima de la de una buena parte de la sociedad. Esa parte que se identifica con la oposición parlamentaria que está a la derecha del gobierno y que, aunque respetuosa de los procedimientos institucionales (sobre todo cuado no afectan sus intereses), es antidemocrática en aspectos medulares.