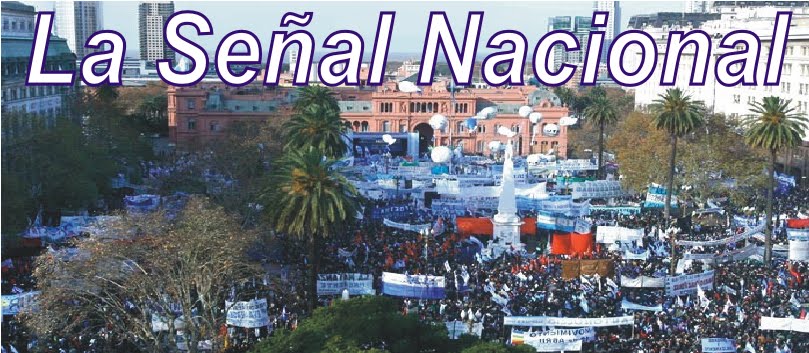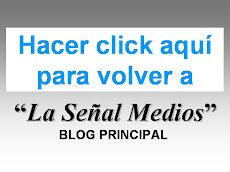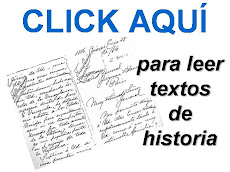Mas debate sobre el rumbo postelectoral
El diálogo excluye a los pobres
Por Carlos Eichelbaum (periodista Prensa de Frente)
La primera fuerza que concurrió al diálogo, el Acuerdo Cívico. Sin sorpresas ni alrededor de la mesa específica ni en el entorno, el Gobierno cerró ayer de acuerdo a lo esperable la ronda de diálogo, de iniciación del diálogo, con los dos sectores de oposición que expresan, con sus diferencias, la dimensión político-partidaria del conjunto de intereses estructurales que desataron la gran ofensiva contra el kirchnerismo al compás del conflicto del campo desde los comienzos de 2008.
Ni el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y sus funcionarios presentes, ni los dirigentes del pan-radicalismo, primero, y los del Pro-peronismo disidente, ayer, se permitieron cualquier fuga del libreto previsto para el proceso a partir de una interpretación de los resultados de la elección del 28 de junio en la que el Gobierno parece resignar visiones más propias y matizadas para ir asumiendo de manera creciente la clave de la oposición y los grandes medios de comunicación.
Así, la agenda de esa oposición se va abriendo paso como la agenda de todos, respecto de la cual en todo caso pueden plantearse controversias operativas, o sobre el alcance de las decisiones adoptadas a propósito. El caso más claro es el del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, cuestión que el debate entre los protagonistas de esas rondas de diálogo muestra la tendencia a reducir al problema de la permanencia o no del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, en su cargo y con intromisión en el organismo.
Aunque los dirigentes de la oposición hicieron algunas alegaciones sobre el tema, se diría que la figura del execrado o superprotegido funcionario, según desde donde se lo mire, resulta más importante que los más de 4 millones de pobres escamoteados de la escena gracias a las alquimias estadísticas introducidas en el INDEC en marzo de 2007, precisamente cuando empezaban a arreciar datos sobre el agotamiento del modelo de crecimiento, sobre todo en relación con su capacidad para generar empleo o para implementar políticas más serias y universales de contención social como alternativa a la multiplicación de la masa de subsidios entregados a los grupos económicos.
Bien a última hora, casi con las elecciones encima, con tanta improvisación y tan poca convicción como cuando habló de la necesidad de reestatizar algunos servicios públicos privatizados, el dirigente del Pro-peronismo Francisco de Narváez había adherido a las propuestas de universalizar asignaciones sociales por hijo que venían haciendo desde hace mucho tiempo sectores como la CTA y, algo más tarde, la hoy Coalición Cívica de Elisa Carrió.
El problema es que, al mismo tiempo, tanto el Pro-peronismo como el pan-radicalismo, aunque en este espacio con más contradicciones internas, vienen peleándose por ver cuál de los dos sectores representa mejor las aspiraciones de las patronales del campo de ver desaparecidas prácticamente las retenciones a las exportaciones de granos, precisamente otro de los temas obligados de la agenda del diálogo inaugurado por el Gobierno.
Está claro que esas retenciones constituyen una de las vías de ingresos de fondos públicos que serían clave a la hora de replantear de manera progresiva el financiamiento de políticas sociales, una dimensión de la gestión en la que el Gobierno viene sumido en una ya antigua inmovilidad y respecto de la cual, ahora, el nuevo ministro de Economía Amado Boudou, amaga con una iniciativa a mitad de camino en cuanto a la universalización de asignaciones. Ya se sabe que, en el caso de los planes sociales, la universalidad de sus alcances es el peor enemigo de los manejos clientelísticos que con tanta fruición practican punteros políticos de todos los colores, y no sólo del peronismo.
Seguramente no es el fruto de una casualidad el hecho de que, hasta ahora, ni en los punteos temáticos conocidos del diálogo político, ni de las conversaciones paralelas con mandatarios territoriales que la presidenta Cristina Fernández inauguró con Mauricio Macri, ni del previsto Consejo Económico y Social, desde el Gobierno o desde esos sectores de oposición –o del poder económico– se hable de otras fuentes de financiamiento de políticas sociales o, más en general, de estrategias de redistribución.
Hasta estas horas –hay que insistir: nadie se sale del libreto– no forma parte de las expectativas de discusión la ya famosa, por eludida, reforma profunda y progresiva del sistema tributario con eje en los impuestos directos sobre la renta y la eliminación de excepciones en la aplicación del impuesto a las ganancias a la renta financiera o a la compra y venta de bonos y acciones.
Tampoco se agitó la posibilidad de que se debatan medidas drásticas de control para frenar la fuga de divisas, ese ejercicio delictivo tan asiduo que los empresarios, poseedores de capital en general y especuladores suelen justificar en supuestos marcos de “inseguridad jurídica”, aunque también hayan presionado y logrado muchas “seguridades jurídicas” –swaps, seguros de cambio, brechas en las tasas de interés o paridades cambiarias artificiales– para financiar esas fugas y trasladar los costos a las cuentas públicas.
Una ausencia tan consistente como la del análisis de normas que obliguen a las empresas mineras multinacionales a ingresar al país las divisas que obtienen en sus operaciones de exportación de los minerales extraídos en la Argentina. O que exijan a las empresas petroleras ingresar el total de las divisas de exportaciones (ahora sólo deben ingresar el 30 por ciento).
Aunque es fácil de entender, en rigor es obvia, la funcionalidad que tiene para aquellos sectores de la oposición la interpretación consagrada sobre los porqués del comportamiento electoral de los argentinos el 28 de junio, es más difícil de entender que el Gobierno no haya tomado nota de que sus candidatos, concretamente Néstor Kirchner, hizo relativamente mejor elección en zonas del interior de la provincia de Buenos Aires, entre la población más naturalmente adicta a las posiciones del campo, que en el 2º cordón del conurbano bonaerense, no sólo baluarte histórico del peronismo sino, puntualmente, cuna de los sectores que habían recibido más directamente los beneficios de las primeras épocas de la gestión.
Replantearse la interpretación de la elección podría implicar, tal vez, que el Gobierno imaginara algo más que recomponer un esquema de gobernabilidad.